
(Vamos a hacer una pausa para las risas en off. 10 segundos, ¿de acuerdo? Contando... OK. ¿Seguimos? Bien, vamos allá.)
Os podéis hacer a la idea de que algo así no se acostumbra a revelar; de hacerlo, las pocas chicas que consigo camelar por las noches (y os aseguro desde ya que mi tasa de éxito es muy escasa) saldrían huyendo despavoridas mucho antes de lo que viene siendo habitual (la media, para quien le interese, se sitúa alrededor de la tercera cita).
Mi experiencia me indica que la gente, por lo general, acostumbra a ser extremadamente cauta a la hora de hablar de sus tendencias sexuales, y muy poco tolerante respecto a lo que consideran que se aparta de la "normalidad"; un concepto que, en este país tan pacato, engloba poca cosa más allá de la postura del misionero, el secreto de alcoba y la educación sexual tangencial (entiéndase aquí tangencial como lo que es: un bonito eufemismo de "apáñetalas como puedas, hij@ mí@, que seguro que en el patio te enteras de más cosas de las que te me da vergüenza explicarte"). El resultado, como seguramente habréis tenido ocasión de comprobar (ya en las primeras citas), es una cantidad elevada de reprimidos (y reprimidas), fácilmente distinguibles por bravuconear hazañas conyugales y extraconyugales inverosímiles, denigrar tendencias sexuales fuera de ese concepto de "normalidad", y tener una vida afectiva tirando a disfuncional.
Pero el tema de este post no es el sexo. Está más relacionado con Torrebruno.

 Veréis: si tengo alguna cualidad (que para muchos es más bien un defecto) es la sinceridad. Llamar las cosas por su nombre. Asumir precisamente cualidades y defectos tal y como vienen de serie. ¿Por qué tendría que ocultar que la mente se me llena de canciones del Sabadabadá tras el coito? Seguro que, al menos, habrá servido para que vosotros, lectores, os hagáis unas risas. Cosas más extrañas habréis oído, seguro. ¿Por qué debería avergonzarme de que me guste Phil Collins o el primer single de Kylie Minogue (aunque sea por avatares personales que ahora no vienen al caso)? Que arroje la primera piedra quien no haya bailado o coreado Eco de la noche, sin importar la cantidad previa de cubatas. ¿Por qué debería abominar de Asimov y ensalzar a Ballard, cuando los dos escribían ciencia ficción?
Veréis: si tengo alguna cualidad (que para muchos es más bien un defecto) es la sinceridad. Llamar las cosas por su nombre. Asumir precisamente cualidades y defectos tal y como vienen de serie. ¿Por qué tendría que ocultar que la mente se me llena de canciones del Sabadabadá tras el coito? Seguro que, al menos, habrá servido para que vosotros, lectores, os hagáis unas risas. Cosas más extrañas habréis oído, seguro. ¿Por qué debería avergonzarme de que me guste Phil Collins o el primer single de Kylie Minogue (aunque sea por avatares personales que ahora no vienen al caso)? Que arroje la primera piedra quien no haya bailado o coreado Eco de la noche, sin importar la cantidad previa de cubatas. ¿Por qué debería abominar de Asimov y ensalzar a Ballard, cuando los dos escribían ciencia ficción?Es más, ¿por qué no puedo usar el término ciencia ficción al hablar de las obras del británico nacido en Shangai?
Aquí entramos en el terreno resbaladizo de definir qué es la ciencia ficción. Pero, mientras los expertos debaten sobre el asunto, acudamos a lo práctico, a lo que nos enseñaron en el colegio: una obra de ciencia ficción se sitúa en un mundo imaginado que aparece a ojos del lector como verosímil y factible. Que sea verosímil ya viene implícito en el hecho literario, a menos que nos enfrentemos a una obra de teatro del absurdo o una película de los Monty Python. Y que parezca factible (no que lo sea; aunque esta puntualización parezca innecesaria, vamos a dejarlo claro for if the flies) sería lo que diferenciaría, en líneas generales, a la obra de ciencia ficción de la de fantasía.
Salvo grave omisión o degeneración de mi memoria, esta definición ya sirve a los catorce años para identificar a groso modo el género al que pertenecían La guerra de los mundos, El hombre invisible, De la tierra a la luna, Fahrenheit 451 y Yo, robot, entre otros. ¿Verdad que también nos serviría para incluir en esta clasificación obras como Solaris, de Stanislaw Lem, o La sequía, de J.G. Ballard? ¿O la más reciente La carretera, de Cormac McCarthy?
Pues bien, si la definición ya nos sirve a los catorce, no veo yo por qué, al lector de entre los treinta y los cuarenta, la categoría debería de afinarse. ¿Alguien ve la necesidad?
Pues bien, el año pasado asistí con Álex a un debate (en el que faltó Francisco Porrúa, fundador de Minotauro y editor fundamental en lengua castellana que introdujo a Ballard en España) organizado en el CCCB en el marco del festival Kosmòpolis 08 y de la muestra Ballard: Autòpsia del nou mil·leni. En el transcurso de la charla escuchamos, de boca de Agustín Fernández Mallo, la siguiente afirmación:
"Para mí, Ballard no es ciencia ficción. Lo que escribe Ballard es otra cosa. Yo lo llamo literatura de introspección distópica."
O una pedantería similar (que mi mente no registró adecuadamente porque estaba atareada en salir del aturdimiento) mientras el resto de los contertulios, salvo Marcial Souto, asentían. No está nada mal para un ballardiano confeso y licenciado en Ciencias Físicas. Me hubiese gustado ver qué tenía que decir Porrúa a semejante descripción.
Y el caso es que la definición de Fernández Mallo no se debía a una mejora taxonómica en la clasificación de los géneros, sino al intento de dignificar, o diferenciar, el corpus de la obra de J.G. Ballard, separándolo del resto de obras de ciencia ficción. Su puntualización posterior de "esas obras de marcianitos" confirmó esa intención. Así, pues, segregó la bibliografía ballardiana de un género al que consideraba inferior.
Efectivamente, nadie le va a negar que hay obras de ciencia ficción malas de solemnidad. Pero ¿alguien siente la necesidad de rebautizar el género de la comedia para desalojar How I Met Your Mother del mismo compartimento que Hot Shots? ¿Estudio en escarlata de El código Da Vinci? Al lector o espectador se le supone suficiente criterio para hacer un esfuerzo crítico; y si no, caramba, no vamos deformando definiciones por una cuestión de criterios.
Entonces ¿qué necesidad hay de deformar la descripción de, precisamente, un género tan popular, tan del siglo XX, como la ciencia ficción? Recordemos que una de las características de la obra de Fernández Mallo, y de todo un colectivo que comparte edad, formación e influencias, es el de reivindicar la cultura popular de finales del XX. ¿Qué razones hay detrás de la negación de una etiqueta que se ajusta claramente a la obra del autor que se homenajeaba? ¿Acaso el bajo nivel de algunos títulos considerados puntales de la ciencia ficción, o incluso la existencia de todo un subgénero cobijado bajo el mismo paraguas como el space opera, que a más de uno le puede dar grima, iba a depreciar el valor intrínseco de La exhibición de atrocidades cual mejillón con chapapote?
Parece que el gesto correspondía más a una pose intelectual que a una precisión taxonímica. ¿Es quizá la ciencia ficción el particular Torrebruno de esta generación tras una noche loca?
 Quizá parezca que estoy exagerando a partir de una declaración desafortunada. Sin embargo, esta anécdota no es más que una muestra de una pose que ha cristalizado en el medioambiente cultural con proyectos como el libro Odio Barcelona, en exposiciones como la de Ballard antes mencionada, y en el "movimiento" (entrecomillado, porque todos sabemos que no deja de ser una de esas etiquetas que surgen en los medios de comunicación para englobar propuestas que pueden ser similares) que mencionaba anteriormente y que ha venido a denominarse Generación Nocilla o afterpop. El nicho ecológico en que se alberga este movimiento se caracteriza por la asunción de la cultura popular como parte del acervo cultural, y la denuncia de la superficialidad del posmodernismo. Hasta aquí todo parece correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se asume la ciencia ficción como parte de la cultura popular, sino que se minusvalora de la misma manera despreciativa como se ha venido haciendo desde los estamentos de la "alta cultura", pero además con la pose afterpop en plan yo sé de lo que estoy hablando, que lo he mamado desde chico?
Quizá parezca que estoy exagerando a partir de una declaración desafortunada. Sin embargo, esta anécdota no es más que una muestra de una pose que ha cristalizado en el medioambiente cultural con proyectos como el libro Odio Barcelona, en exposiciones como la de Ballard antes mencionada, y en el "movimiento" (entrecomillado, porque todos sabemos que no deja de ser una de esas etiquetas que surgen en los medios de comunicación para englobar propuestas que pueden ser similares) que mencionaba anteriormente y que ha venido a denominarse Generación Nocilla o afterpop. El nicho ecológico en que se alberga este movimiento se caracteriza por la asunción de la cultura popular como parte del acervo cultural, y la denuncia de la superficialidad del posmodernismo. Hasta aquí todo parece correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se asume la ciencia ficción como parte de la cultura popular, sino que se minusvalora de la misma manera despreciativa como se ha venido haciendo desde los estamentos de la "alta cultura", pero además con la pose afterpop en plan yo sé de lo que estoy hablando, que lo he mamado desde chico?Se asume y se desprecia. Muy esquizofrénico todo, la verdad.
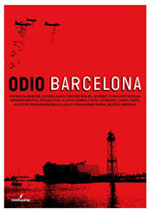 Por otra parte, del muy interesante proyecto de la Editorial Melusina, lo que podría haber sido un manifiesto que golpease con cotundencia la estulticia que embobalicona esta ciudad nuestra, (bueno, mía, que Álex vive en el extrarradio), la de la Barcelona que zozobra en el océano del diseño, la de la capital del progreso enmarañada perpetuamente en el debate identatario, se queda en una antología a ratos interesante, pero cuyo hilo temático sólo sirve como excusa para aglutinar experimentos literarios que, en más de una ocasión, provocan el bostezo. Tampoco descartéis leerlo: también tiene momentos brillantes, hilarantes (culpa de Javier Blázquez, cuya aportación me obligó a cerrar el libro entre convulsiones bajo la mirada atónita de los viajeros del vagón) o impactantes (al loro con la colaboración de Hernán Migoya: escalofriantemente impactante. Este autor sí que sabe golpear en el hígado).
Por otra parte, del muy interesante proyecto de la Editorial Melusina, lo que podría haber sido un manifiesto que golpease con cotundencia la estulticia que embobalicona esta ciudad nuestra, (bueno, mía, que Álex vive en el extrarradio), la de la Barcelona que zozobra en el océano del diseño, la de la capital del progreso enmarañada perpetuamente en el debate identatario, se queda en una antología a ratos interesante, pero cuyo hilo temático sólo sirve como excusa para aglutinar experimentos literarios que, en más de una ocasión, provocan el bostezo. Tampoco descartéis leerlo: también tiene momentos brillantes, hilarantes (culpa de Javier Blázquez, cuya aportación me obligó a cerrar el libro entre convulsiones bajo la mirada atónita de los viajeros del vagón) o impactantes (al loro con la colaboración de Hernán Migoya: escalofriantemente impactante. Este autor sí que sabe golpear en el hígado).Resulta paradigmático: que el libro-denuncia contra la ciudad del diseño caiga en los vicios del posmodernismo (que alguno de sus autores denuncian): una estética aparentemente profunda y, sin embargo, básicamente superficial. Aquí se repite esa actitud de constante contradicción que tan bien ejemplifica en Barcelona, ciudad que se debate entre la identidad y el diseño, tradición y vanguardia, progresismo y burguesía, y que se cuela en la propuesta de Odio Barcelona. A fin de cuentas, quienes participan lo hacen también porque aman Barcelona.
Así, pues, ante dicha actitud esquizofrénica urbana que parece haberse propagado al ámbito intelectual (que normalmente se gesta en entornos urbanos), no es de extrañar que, en la reivindicación del pop, de la cultura popular, que propugna esta nueva generación de intelectuales, reproduzca, sin embargo, el mecanismo de menosprecio de las expresiones más populares (o populacheras), en contraposición a las expresiones populares que se ensalzan, de escuelas anteriores, y que precisamente es el foco de la crítica de esta nueva generación. La reivindicación, por tanto, de la cultura pop no es completa: si resulta necesario acuñar eufemismos para duplicar una etiqueta asentada y diferenciarse con la más esnob de las dos, ¿cómo se puede abordar un estudio serio, sin complejos? ¿No es acaso caer en el mismo error del posmodernismo? ¿No estaremos incurriendo en el posposmodernismo?
Con esta cuestión no pretendo, ni mucho menos, que en el estudio de la literatura, y menos en el de la literatura popular, se dé manga ancha. Lo que pretendo señalar es el hecho de que se segregue la ciencia ficción en compartimentos estancos, establecidos a partir de ciertos criterios estéticos, cuando comparten características genéricas comunes. No pretendo, por eso, tomar parte en la trinchera opuesta, que cuenta con una patología similar a la del posposmodernismo, pero de signo inverso: la reivindicación del fandom de un corpus acrítico de la ciencia ficción, formado con toda clase de obras, atendiendo sólo a criterios descriptivos pero acríticos; y del que, a su vez, se excluyen obras de autores que han jugado en otras divisiones genéricas, y no sólo en las del fantástico, porque no "respetan la tradición del género".
Tanto la deformación terminológica de las etiquetas de género para adaptar los géneros a una clasificación estética y formal determinada, como la creación de un corpus genérico atendiendo sólo a valores de diversidad subtemática y "originalidad", despreciando los valores estéticos, se antojan actitudes poco sanas que provocan una distorsión en la apreciación de la lectura.
Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de una experiencia personal, la de la lectura, que estas posiciones antagónicas, en ocasiones, ofuscan. Todo por no llamar a las cosas por su nombre.
Yo, por lo menos, reconozco lo de Torrebruno. El posposmodernismo y el gueto no dejan de vibrar al sonido de Tigres y leones en una noche de gatillazo.
Blogged with the Flock Browser

